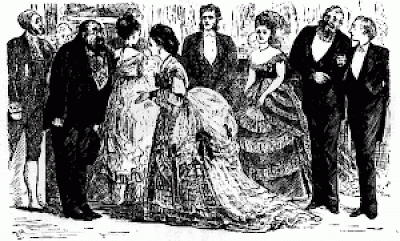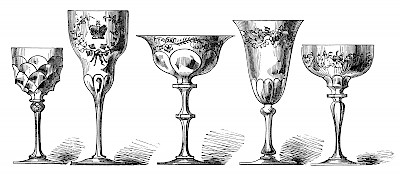Un Último Esfuerzo: Capítulo Diecisiete
La tarde anterior a su día de santa, doña Raimunda y su servidumbre estaban en un frenesí. Había enviado varias invitaciones y era necesario hacer preparativos acordes con la posición social de la familia, así que ella misma estaba trabajando con los sirvientes.
El pandemónium era más intenso en la cocina y en el segundo patio. Allí, había una mujer agarrando un guajolote muerto por las patas, con la cabeza ensangrentada, y lo estaba metiendo a empujones en un caldero de agua hirviendo para que fuera más fácil arrancarle las plumas. Y estaba batallando con Felipito, que hacía todo lo posible por arrancarle las plumas más grandes de la cola a la víctima, poniendo en peligro a la sirvienta de quemarse, pues con la mano libre se protegía la cara del vapor caliente del agua. En otro sitio, la señora, con su corpulencia apretada en un butaque, sudando y con las mangas arremangadas casi hasta los hombros, picaba yerbabuena y chiles verdes que ponía en una olla con sangre, sangre con la que se había escapado la vida de un lechón gordo que, con las patas tiesas y el cuerpo blanquecino, recibía la última tallada que le daba un fornido muchacho indio, cerca de quien estaba el cuchillo afilado que pronto usaría para destripar al animal.
Tuvieran o no alcaparras y aceitunas, si ya habían ido por el pan especial o si las cajas de cerveza y vino ya estaban en la casa, eran preguntas que, junto con otras parecidas, se oían entre las idas y venidas de las muchachas en sus distintos mandados a la cocina o a los demás cuartos. Los continuos avisos a una o a otra para que se apurara o pusiera más atención a lo que hacía competían con los gritos de la señora llamando al orden al inquieto Felipito, que hurgaba por todas partes y robaba pellizcos de las yemas listas para el relleno.
Por fin, el hoyo para enterrar al cerdo y convertirlo en una apetitosa delicia ya estaba caliente. Las brasas de la leña quemada se extendieron con un palo, y sobre las piedras que aún soltaban chispas del fuego se tendió la cama de hojas de plátano en la que pasaría la noche el animal, adobado hasta los ojos y abierto del abdomen, luciendo todavía en su interior los riñones, el hígado y la gruesa morcilla, no menos untada de especias que el cuerpo en el que funcionaban cuando estaban cubiertos piadosamente por la membrana intestinal. Luego otra capa de hojas y después la tierra misericordiosa, que antes de que saliera el sol tendría que ser removida otra vez para perturbar el reposo final del huésped consentido del chiquero, que por fortuna era insensible a padecer la voracidad con que los invitados seguramente se lanzarían sobre la carne tierna y jugosa, dando un trágico desenlace a la breve historia de su vida.
Eran alrededor de las diez de la mañana cuando empezaron a llegar las amistades. Guadalupe, que fue de las primeras, estaba sentada en una mecedora junto a doña Raimunda. Esta, con un vestido nuevo, recibía tarjetas y regalos y las felicitaciones de quienes iban entrando. Don Hermenegildo se disculpó por no haber llegado antes, ya que se había entretenido en la calle saludando a su distinguido amigo el señor don Ricardo Villaverde, que acababa de regresar de su viaje a París. Repitió a la señora los pomposos mensajes de felicitación que ya traía ensayados y se sentó con aire beatífico a esperar la cerveza que le mandaron pedir.
También estaban los Ortega, Isabel y Josefa, con su mamá y su hermano Perico, y Chonita y algunos otros jóvenes, vecinos o parientes, sin contar tres abogados y dos estudiantes de Derecho, invitados por el señor don Felipe cuando estuvo en el juzgado.
Los vasos de coñac, vermut y cerveza, según el gusto de cada quien, circulaban constantemente, desatando entusiasmo y habladera, y para complementarlo, apareció la orquesta entre los aplausos de los jóvenes que vieron en su llegada una invitación al baile.
Empezó la primera pieza y nadie se atrevía a levantarse a buscar pareja, aunque todos lo deseaban en secreto. La música terminó sin que hicieran otra cosa que tomarse otra copa, lo cual convenció a los más atrevidos de acercarse a don Felipe y decirle:
—¿No cree usted que le falta algo a esta música?
—¿Qué le falta? —preguntó el licenciado.
—Pues el baile.
—Sí, se debe bailar; estoy de acuerdo contigo. ¡Vamos, Belita, Marucha, a bailar! Pero si ustedes no van a buscarlas —añadió dirigiéndose a los hombres—, ellas no van a empezar. ¡Toque, maestro!
Y la orquesta empezó otra vez. Lupita se animó cuando fue invitada por uno de los abogados y don Hermenegildo la siguió con la mirada, envidiando a su compañero.
—¿Y usted por qué no baila? —le preguntó la festejada al soltero.
—Yo, señora, para eso soy muy malo. Créame, sé lo que digo.
—Pues hoy todos son buenos para eso y todos van a bailar, incluyéndome a mí. Así que váyase preparando porque no hay pretexto. Y baile con Lupita —añadió inclinándose hacia él y bajando la voz—. Y aproveche la ocasión para hablar con ella. Ay, don Hermenegildo, si hoy no le dice algo, no vuelva más a esta casa, porque ya no seremos amigos. Ya sabe lo que se juega.
—No piense eso, doña Munda, no lo piense. Ya me estoy animando y creo que ha llegado el día.
Y aunque sí decía sentirse animado, el ánimo no era suyo, sino el que le daban las copas que llevaba encima. Sin embargo, no se atrevió a bailar la pieza siguiente, y cuando terminó, la mesa ya estaba servida.
¡A la mesa! fue la frase que se oyó entonces y que repitieron varias voces. A la mesa, donde ya estaba el lechoncito dorado y aromático, el suculento guajolote despidiendo su fragancia invitadora, la sopa humeante y otros platillos en los que se fijaban la mayoría de las miradas con interés, desatando la codicia del apetito.
Cada quien se sentó donde pudo, y se empezó a servir la sopa, distinguiéndose por su cortesía el atento don Hermenegildo. Poco después empezaron a llenarse las copas con el vino.
Se cruzaban palabras, sonaban carcajadas, y el entusiasmo crecía conforme avanzaba la comida.
—Chonita, no has tocado ese plato que te trajeron.
—¿Ya viste la boca que hace el señor Méndez con cada bocado?
—¿Quieres un pedazo de cuerito? Está crujiente y muy bueno.
—Esa copa, don Hermenegildo; casi no la ha probado.
—La santa del festejo no está bebiendo nada. No dé mal ejemplo.
—Doña Asunción va a salir hoy de la mesa enferma. Va a pasar mucho tiempo antes de que la pobre se deje ver frente a un guajolote otra vez.
Y seguía la conversación y aumentaba el calor del licor.
—No has tomado vino, Isabelita —dijo el dueño de la casa al acercarse a ella. Tomó la copa que tenía enfrente y—: ¡Vamos! a la salud de Raimunda. Seguramente no dirás que no.
La joven bebió parte de la copa.
—¿Tan poquito?
—Pero ya tomé antes.
—Un poquito más. Ahora —continuó en voz baja—, hazme el favor de ponerte de pie y animar a este grupo a brindar, sobre todo a don Hermenegildo.
—Eso lo hago encantada. —Y armada con la copa y una botella, se fue directamente al soltero.
—Don Hermenegildo, una copita de vino.
—Señorita, usted es muy amable; pero me permitirá no beber más que un poquito porque ya he tomado bastante. Créame, sé lo que digo.
—La mitad a la salud de doña Raimunda y el resto a la mía.
Viéndose condenado sin perdón, se puso de pie con cuidado y llevó la copa a los labios.
¡Discurso!, gritaron casi todos, si no es que todos.
El escribiente era un hombre previsor, y en su casa había escrito un brindis que luego se aprendió de memoria. Sin embargo, temblaba de miedo pensando que las palabras no le salieran bien, y más aún teniendo enfrente los ojos brillantes de Lupita.
“En esta alegre ocasión de levantar mi copa...”
“¡Que rime!”, gritó el dueño de la casa.
“¡Sí rima!”, observó irónicamente uno de los estudiantes.
“No, señores, en verso, no puedo...”
“Pero si ya escribiste versos. Improvisa.”
“Los escribí de niño. Ya no sé cómo.”
“¡Improvisa, improvisa!”, repetía doña Asunción con la boca llena.
“Bueno, déjenme hablar como pueda; luego veremos.”
“¡Que hable!”
“En esta alegre ocasión de levantar mi copa para acabar el vino que contiene, el corazón se me llena de emoción al ver la felicidad de una amiga que me honra con su amistad y que está dotada de tan bellas cualidades.”
“¡Braaaavo!”
“¡Que hable doña Asunción!”
“Pero don Hermenegildo no ha terminado.”
“Entonces, que continúe.”
“Por lo tanto,” continuó el orador nervioso, “viendo que ustedes vienen de todas partes a felicitar a esta ejemplar esposa y madre y que conocen bien sus virtudes, simplemente deseo que ni la más ligera nube empañe el cielo de su felicidad.”
Don Hermenegildo se sentó ruborizado ante los “bravos” que resonaban en el comedor junto con el ruido de las cucharas y platos que danzaban sobre la mesa temblorosa.
“Eso de la más ligera nube en el cielo de su felicidad lo sacó de alguna columna de chismes,” observó el mismo estudiante al otro.
Siguieron más brindis y, mientras tanto, don Hermenegildo se devanaba los sesos preparando el verso rimado prometido. De repente, se topó con un obstáculo. Pensó que sería muy adecuado y bonito terminar con su nombre, y ya se le había ocurrido cómo hacerlo, diciendo, por ejemplo:
“...deseándote toda felicidad, a ti, Hermenegildo López”
pero para poder completar lo que faltaba antes de eso, necesitaba una palabra que rimara con López, y no se le ocurría ninguna. Golpes no era consonante, y además no quería desearle a la señora que se librara de un “golpe”. Soples no servía; dobles, menos; galopes, ¡ésta sí! Esta palabra sí rimaba con López, aparte de la diferencia en las letras finales. Galopes. Muy bien, mientras pudiera hacerla encajar. Pero, ¿qué demonios tenía que ver la palabra galopes, que solo se podía aplicar a los caballos, con doña Raimunda, y más en su día de santo?
Por suerte para él, los jóvenes tenían más ganas de bailar que de escuchar versos. Todos se levantaron y un estudiante le ofreció el brazo a Lupita.
Doña Raimunda, queriendo jugarle una broma a don Hermenegildo, llamó a Isabelita Ortega y le encargó que lo invitara a bailar. El vino le había alborotado la sangre al soltero y sentía como si la cabeza se le elevara del suelo. Esta vez estaba abandonando su cautela y se mostraba ocurrente y bromista.
No puso ninguna objeción, y de buen humor empezó a recordar sus mejores tiempos. Allí estaba, tan ceremonioso como siempre, haciendo reverencias a las damas para incluirlas en el baile.
Ya estaba encarrerado. No necesitaba ningún estímulo adicional porque, al siguiente son, se dirigió resueltamente hacia Lupita. Ella se sorprendió de verlo tan cambiado por el vino y más aún, mientras bailaban, al oírlo hablar sin parar y coquetear con ella, despojado de toda timidez.
Su embriaguez no había llegado al punto de volverlo molesto, y ciertamente lo sacó de su acostumbrada gravedad y contención, volviéndolo hablador al grado de parecer rejuvenecido, más aún con el color artificial que le estaba subiendo a las mejillas por el vino.
“Necesito una respuesta tuya ahora mismo, Lupita. Si me dices que no, se acabó. Muerte. Entonces, ¿qué dices? ¿Ya decidiste matarme?”
“Pero necesito pensarlo.”
“Seguro que ya tuviste tiempo. Seguro que lo sabes desde aquella noche en que doña Raimunda te lo dijo. Ella dice que será la madrina; eso, si tú das tu consentimiento. ¿Cómo no vas a consentir? Si eres tan buena y tan linda.”
“Dame una semana para pensarlo.”
“¡Una semana! Me muero. Créeme, sé lo que digo. Estoy desesperado. ¿Qué tal tres días, el jueves?”
“Está bien, te contesto el jueves.”
Una vez que se ha dado una impresión, sobre todo con el entusiasmo que genera el vino, ésta crece fácilmente. Don Hermenegildo, una vez dado el primer paso, ya no se detenía ante nada. Ni siquiera sus nervios, esos miserables nervios, le impedían decirle a Lupita lo que se le ocurriera. Ella, que por su parte había sentido la influencia de lo que había bebido no menos que él, y al notar el cambio favorable en el escribiente, cada vez lo encontraba menos viejo y más digno de consideración. Tanto así que ya había decidido que el jueves aceptaría su propuesta.
Don Hermenegildo se sentía satisfecho.
Cuando terminó la música, después de bailar con la joven por tercera vez y todavía llevándola del brazo, se acercó a la dueña de la casa, que lo había estado observando con asombro y agrado.
“Doña Mundita, hágame el favor de pedir dos copas de vino. Lupita y yo vamos a brindar por su salud.”
“No, don Hermenegildo; gracias, pero ya he tomado muchas.”
“No hay escapatoria. Es por la salud de la santa de la fiesta, y además, no creo que se atreva a despreciarme.”
Llegaron las copas y Lupita, tomando el control de la situación, dijo:
“Doña Raimunda, usted tome parte.”
“Hija, ya he brindado con cada persona que está aquí.”
“Ándele, mi señora,” intervino don Hermenegildo. “Por la salud de su esposo y de Felipito, y por estos ojos míos.”
Las dos mujeres rieron ante la salida romántica del soltero. Doña Raimunda bebió la mitad de la copa y Lupita se tomó el resto.
Don Hermenegildo se bebió la suya de un trago, sin pestañear.
Ya era casi de noche cuando terminó el baile. Llegó el momento de las despedidas, pero la festejada no se veía por ningún lado. Se encontraba en su cuarto, retorciéndose de dolor por las náuseas que le causaba toda la felicidad que le habían deseado.