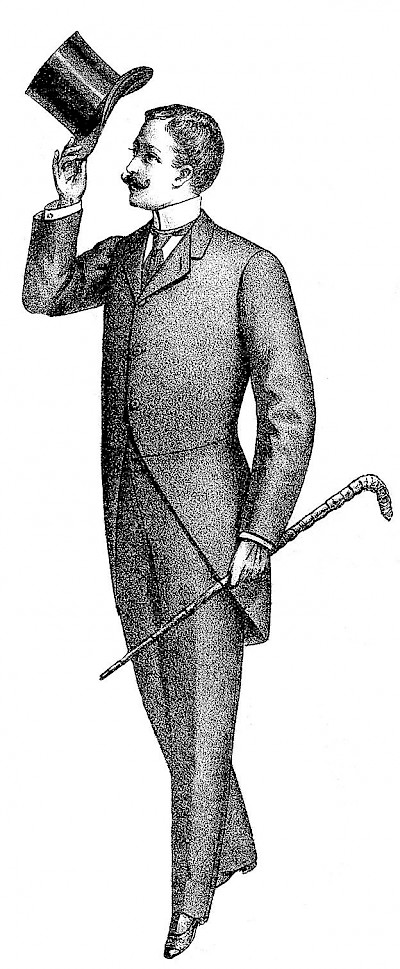Un último esfuerzo: Capítulo dieciocho
El jueves, don Hermenegildo no obtuvo respuesta de Lupita, quien lo aplazó hasta el domingo, para finalmente decidir darle una contestación el viernes siguiente. Las súplicas del enamorado caballero no tuvieron éxito tampoco ese viernes, pero el sábado se le informó del ansiado consentimiento que tanto había puesto a prueba su paciencia.
¡Al fin prometido de Lupita! Prometido de esa Lupita celebrada como pocas jóvenes. A don Hermenegildo le parecía un sueño.
La desgracia que lo había perseguido con tenaz insistencia desde su nacimiento, dejándolo sin madre en el mismo instante en que vino al mundo; la desgracia que, como si hubiera querido castigar a su peor enemigo, descargó sobre él su enojo sumiéndolo en la pobreza y frustrando todos los planes y ensoñaciones románticas que le prometían matrimonio, parecía haber al fin quedado agotada y lo había dejado en el camino de la buena suerte. Sus quejas sin fin continuaban, porque no podía evitarlas, porque eran parte de su naturaleza y casi tan necesarias como comer y dormir. Pero se sentía feliz, miraba al mundo con una sonrisa y se sentía vigoroso. Había hecho bien en no desalentarse y resignarse a la actitud que sus frecuentes tropiezos lo obligaban a adoptar.
Había resultado bien para don Hermenegildo hacer, como se dice, un último esfuerzo, el esfuerzo de hablar con Lupita de sus esperanzas; el esfuerzo que, de haber fracasado, habría puesto fin a las fantasías del más tenaz, pero más desafortunado defensor del matrimonio.
La oficina ya no sería el sitio donde tenía que pasar horas fastidiosas para obtener un salario miserable que le evitara morir de hambre, sino un lugar de trabajo ennoblecedor, formador de buenos hombres, fortalecedor del espíritu. Y le brindaba la oportunidad de ganarse la vida honradamente para su esposa y sus hijos. Sí, su esposa e hijos. Porque aunque aún no los tenía, en el futuro, después de un día de trabajo, lo verían volver gozosos a su dulce hogar y, colmándolo de caricias, lo conducirían a la mesa donde lo esperaría una comida sencilla pero sustanciosa sobre un mantel blanco.
¿Y su hermana viuda? De vez en cuando, don Hermenegildo la veía como una mancha negra en el horizonte de su dicha. ¡Qué golpe para la desdichada mujer enterarse de que su hermano iba a casarse, formando una nueva familia y dejándola sola! El soltero se sentía realmente apesadumbrado al pensar en esa posibilidad, y estaba decidido a buscar la forma de dedicar parte de sus ingresos para ayudarla.
Después de todo, no todo podía salir según sus deseos y tendría que poner su fe en Dios.
Por las tardes, don Hermenegildo visitaba a Lupita, lo que lo obligaba a ausentarse de la acostumbrada tertulia de doña Raimunda, a la que ahora asistía solo de vez en cuando. Se mostraba muy tierno con el hijo de su prometida, y más de una vez, el niño se dormía en el regazo del soltero, arrullado por su futuro padrastro, a pesar de la insistencia de la madre en entregarlo a la nodriza.
—De ninguna manera. Me gustan mucho los niños.
Y cuando el niño dormía profundamente y había que llevarlo a la cama, don Hermenegildo lo tomaba en sus brazos con mucho cuidado para no despertarlo, se ponía de pie, y con solemnidad lo depositaba en los brazos extendidos de Lupita, con lo cual los suyos naturalmente se cruzaban con los de ella. Ese momento era el más feliz del día para el futuro esposo.
No lo veía como una simple escena de la vida doméstica, sino como una ceremonia; como la consagración de un pacto amoroso mediante el cual la viuda y el soltero cuidaban juntos de ese niño que recuperaba a su padre muerto en el nuevo esposo de su madre; y este sería entregado a él luego de haber completado formalmente sus votos, sirviendo para afianzar el lazo que uniría los corazones de marido y mujer en un vínculo de amor.
Era fines de diciembre y la boda estaba fijada para abril. El novio ahorraba por todos los medios posibles para cubrir los gastos necesarios y poder hacerse un traje nuevo, con tal de no parecer indigno de tomar la mano de Lupita para recibir la bendición nupcial.
Todo se veía brillante. La felicidad lo hacía mirar hacia el futuro, y ni una sola nube mostraba su velo gris para oscurecer la inmerecida buena fortuna que había sido la constante ilusión de su existencia.
Pero el diablo se burla de los mortales. No pasó mucho tiempo antes de que la ansiedad asaltara el corazón de don Hermenegildo. Varias veces, en la calle donde vivía su prometida, se había topado con Luis Robles, aquel muchacho loco que en otro tiempo rondó a la joven y que incluso se valió de él, don Hermenegildo mismo, para hablar con la difunta doña Prudencia. ¿Estaría interesado Luis en Lupita? Este pensamiento lo hacía temblar, al imaginarse la destrucción de una dicha que hasta entonces creía tener casi en sus manos.
¡Qué hombre tan desdichado soy! ¡De todas las mujeres del mundo, justo cuando acaba de llegar de la Ciudad de México, donde hay muchas, muchísimas más, viene aquí a quitarme a mi prometida; a mí, que no le hago daño a nadie; que soy pobre y no estoy en condiciones, como él, de elegir a otra!
Y sentía que se le salían las lágrimas.
¡Ah! El que no se haya encontrado en las circunstancias de don Hermenegildo jamás podría apreciar la justeza de sus lamentos. Desde muy joven, la vida conyugal lo había atraído, pero su timidez con las mujeres, la escasez de recursos y muchos otros inconvenientes habían erigido un muro impenetrable entre él y su constante ilusión. Así pasaban los años, vislumbrando un porvenir sombrío y muchas veces imaginándose morir olvidado en un rincón oscuro, sin amigos, por ser pobre y por no tener esposa e hijos cuyo cariño hiciera menos amargos sus últimos momentos. Luego, cuando ya de edad avanzada, pero aún vigoroso, siente renacer la pasión de su espíritu juvenil, se le presenta esa felicidad a la que había renunciado por creerla imposible y le ofrece el porvenir que él mismo se habría forjado. Y se ve esposo de Lupita, esa Lupita tan graciosa y encantadora como los niños que lo vuelven loco, pero loco de alegría. Cuando está por alcanzar sus dorados sueños, aparece en escena uno favorecido por la suerte y afortunado con las mujeres; y ese tipo, ese canalla, pone sus ojos precisamente en la prometida de don Hermenegildo, quien habría dado todos los tesoros del mundo, si los tuviera, por quedarse tranquilo con esa felicidad que tanto le había costado conseguir.
—¿Qué daño le hago yo a nadie? —repetía—. ¿Por qué la suerte me persigue? ¿No dicen que Luis Robles ya está comprometido y resulta que viene a pretender a Lupita? ¡Ah! Soy muy desgraciado. Créamelo, sé de lo que hablo.
La verdad, seguía pensando, es que estos son temores sin mucho fundamento. Soy como el avaro que cree ver una amenaza a su tesoro en todos lados.
¿Luis Robles iba a casarse con una viuda empobrecida, que solo conservaba vestigios de su antigua belleza, teniendo una novia rica y hermosa? Ciertamente, podría haber sido un rival temible, pero sin duda esos temores no tenían razón de ser. Además, Lupita... ¿podría olvidar sus recientes promesas? Sería una tontería pensarlo y así que no debía estar torturándose inútilmente.
Con estos pensamientos, el corazón de don Hermenegildo pasaba del espanto a la tranquilidad y de la tranquilidad al espanto, según creyera reales o imaginarias las intenciones de Luis Robles. Podía proceder tranquilo. Después de todo, Lupita acababa de darle pruebas de su confianza y su interés. Había decidido, con Chonita y algunas otras amigas, ir disfrazadas a un baile que se celebraría en una casa particular, uno de esos bailes preparatorios del Carnaval, y había invitado a don Hermenegildo a acompañarlas. Él aceptó con gusto, aunque no para ir disfrazado.
—Eso es imposible —le señaló la viuda—. Sabrían quiénes somos por tu culpa. Te verían acercarte a nosotras con frecuencia y no sería difícil para los demás darse cuenta de con quién andas. Tú no vas a los bailes y por ti, pronto se sabría que yo también estaba allí.
—Pero nunca me he puesto una máscara. Me iría muy mal fingiendo la voz y el resultado sería muy torpe.
—Pero no vas a entretener a los demás; vas a estar conmigo. No hables con los otros y asunto arreglado.
Y así quedó resuelto el asunto.
Don Hermenegildo contaba con estar en el séptimo cielo en ese baile, paseando del brazo de Lupita, hablándole con mayor libertad, ya que sus rostros estarían cubiertos, y disfrutando de muchos bailes con ella. Para ello, habría querido apresurar la llegada de esa noche, para la cual se preparó rápidamente, comprándose una máscara y pidiendo prestado un disfraz a un amigo aficionado a las fiestas de disfraces y que, no sin asombro, escuchó la petición del soltero.
La cuestión de si ponerse el disfraz de carnaval en su casa o en la de Lupita era algo que le preocupaba; pues si bien esto último no parecía muy conveniente, le mortificaba también la idea contraria, que lo obligaría a exhibirse solo en la calle con ese atuendo cuando fuera a buscarla. Después de mucha deliberación, se decidió por su casa, ocurriéndosele la idea de tomar, en cuanto saliera, una carroza que lo defendiera de las miradas curiosas, aunque objetaba el gasto, ya que su bolsillo no estaba acostumbrado a tales extravagancias.