Caverna Balankanché: Parte Uno
Nota del editor: Lo siguiente es un extracto de El hombre que poseía una maravilla del mundo, escrito por Evan J. Albright. El libro es una investigación sobre cómo Chichén Itzá se convirtió en uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. El autor nos explicó que durante el proceso de edición, muchos datos interesantes pero al final irrelevantes, se recortaron o redujeron. Le preguntamos a Evan si podía compartir algo de esta interesante historia de Yucatán con nuestros lectores, y este es el resultado… Parte Uno de una serie de tres partes. Podrías considerarlo la “versión del director” del libro, y esta parte presenta la verdadera historia del descubrimiento y excavación de la caverna Balankanché, a menos de dos millas del centro de Chichén.
Balankanché, el Trono del Jaguar
Exploración
Todos se quejan de que los guías en Chichén Itzá no saben nada o inventan cosas. Pero un guía hizo el mayor descubrimiento en Chichén Itzá desde que Edward Herbert Thompson dragó el Cenote Sagrado y recuperó oro, jade tallado y esqueletos humanos.
José Humberto Gómez Rodríguez ha vivido toda su vida en Mérida. “He salido y entrado del país, pero Mérida es mi hogar,” dice en una entrevista reciente. Es delgado, fibroso y algo atemporal. Le creerías si te dijera que tiene 50 años y también le creerías si dijera que tiene 78. Tiene una sonrisa ganadora y se siente completamente cómodo siendo el centro de atención, cualidades necesarias para ser guía en Yucatán.
Comenzó en el negocio turístico hace más de 50 años en Chichén Itzá. Su abuela estaba relacionada con los Barbachanos, la familia dueña del Hotel Mayaland y la Hacienda Chichen, ambos junto a Chichén, por lo que ella pasaba la temporada alta de junio y julio trabajando ahí. Desde los ocho años, Humberto se quedaba con ella y pasó sus veranos creciendo entre las ruinas de Chichén. Sabiendo cuánto le gustaba explorar, Bernardino Tun, el jardinero principal del Mayaland, le contó de una cueva no muy lejos y le dio indicaciones para encontrarla.
La entrada a la cueva, aunque cubierta de maleza, no era difícil de encontrar, a solo 300 metros de la carretera hacia el pueblo de X’Kalakoop. En la boca de la cueva había un pequeño grupo de ruinas. En tiempos antiguos, escalones habían sido tallados en la roca descendiendo hacia la tierra. “Tal vez porque era muy niño y muy pequeño, la cueva me parecía muy, muy grande,” recordó.
Al principio solo podía adentrarse unos metros antes de que la oscuridad fuera tan densa que no había luz a la que sus ojos pudieran acostumbrarse. Esa Navidad recogió las velitas que sobraron de las posadas. Cuando regresó a la cueva la siguiente temporada, ya tenía luz para explorar sus laberínticos pasajes, brincando la distancia de una vela a otra. “Podía mirar atrás, ver la vela, prender otra. Empecé a meterme más y más y más en la cueva, poquito a poquito.” Más tarde consiguió una linterna, y pudo recorrer sus pasajes mientras duraran las pilas.
Otros exploradores
Humberto no fue el primero en explorar la cueva. Era conocida, al menos por quienes habían pasado tiempo en Chichén Itzá. Edward Thompson la había conocido por los mayas que le ayudaron a dragar el Cenote Sagrado. En la mañana de Pascua de 1905, la exploró junto al arqueólogo Alfred Tozzer, quien la describió en una carta a su familia en Nueva Inglaterra:
“La cueva es inmensa y, como todas las demás en este país, de piedra caliza con estalactitas y estalagmitas por todo el techo y el piso,” escribió Tozzer. “Se ha usado para habitación humana, ya que hay escalones de piedra que bajan a ella y muros de piedra para defensa a intervalos en el interior. Los corredores son muy sinuosos y parecen no tener fin, abriéndose en enormes salas con techos altos en forma de cúpula. Caminamos con mucho cuidado para no perdernos en las numerosas vueltas. No cubrimos toda la cueva aunque caminamos y caminamos. En muchos lugares el suelo estaba cubierto de fragmentos de vasijas que evidencian un pueblo anterior. Probablemente fue habitada en tiempos de guerras tribales y posiblemente como lugar de refugio en la época de la conquista.”
Cuando la Carnegie Institution llegó a restaurar Chichén Itzá a mediados de los años 20, comenzaron varias investigaciones en la cueva, que ya tenía nombre: Balam Canche, maya para “trono del jaguar.” Los investigadores peinaron el suelo buscando cerámica rota y cavaron pozos de prueba. Otros recolectaron flora y fauna, o analizaron el agua subterránea que inundaba las partes más profundas. Uno era un adolescente con un nombre elegante: E. Wyllys Andrews IV. “Bill,” hijo de uno de los cirujanos más destacados de Chicago, creció con la libertad y los recursos para seguir cualquier interés intelectual que le llamara la atención. Era visitante frecuente del Museo Field en Chicago y, por sus padres, conocía a algunos arqueólogos mayas emergentes de la época, en especial a J. Eric S. Thompson. No era extraño que descubriera su pasión por la arqueología y antropología maya.
Andrews llegó a Chichén Itzá unos días después de cumplir 17 años en diciembre de 1933 para pasar seis meses como asistente de Sylvanus Morley en la sede de la Carnegie Institution y para recolectar reptiles para el Museo Field. Mientras exploraba Balam Canche (hoy llamada “Balankanché”), vio lo que creyó era una serpiente blanca. Pasó horas en la cueva tratando de atraparla para su colección, pero nunca volvió a verla (exploraciones posteriores encontraron una anguila ciega, que fácilmente pudo haber sido confundida con una serpiente). También encontró criaturas más peligrosas, como un ciempiés grande que los mayas llamaban u-dzudz-milan (“el beso del infierno”) que, cuando se sentía acorralado, se movía hacia adelante o hacia atrás con un ataque de mordida que inyectaba un veneno claro, supuestamente fatal para humanos. La cueva se hizo famosa, al menos en círculos científicos, cuando en 1936 se descubrió que era el hogar de una especie de arácnido con capucha llamado “araña garrapata” (cryptocellus pearsei), un artrópodo de patas gruesas desconocido en Norteamérica salvo como fósil.
Humberto Explora
La fama de estos descubrimientos arqueológicos y biológicos era mínima para los años 40, cuando Humberto comenzó a explorarlos. Vagaba por sus pasajes, sus pasos a veces crujían en la oscuridad al pisar la cerámica rota dejada por generaciones prehistóricas. El piso en toda la cueva alternaba entre sahcab, una tierra calcárea de color claro, y una arcilla oscura que, una vez expuesta a la luz del sol, resultaba ser roja.
Alrededor de ese mismo período, arqueólogos de la Institución Carnegie regresaron una última vez para determinar cuándo había sido ocupada la cueva. Excavaron un pozo de prueba y recuperaron cerámica de muchas épocas diferentes. Al final determinaron que la cueva había visto habitación humana durante un período de 3,000 años, hasta la Conquista Española.
Humberto no sabía nada de esto. Fue a la escuela para estudiar antropología, pero la perspectiva de pasar varios años en un aula no le atrajo y abandonó. En cambio, se volvió guía turístico certificado y comenzó a trabajar para los Barbachanos.
Trabajando para los Barbachanos
En esos días los guías eran más que fuentes de historia, arqueología, flora y fauna de Yucatán. Normalmente un guía recogía a un grupo en su hotel y pasaba todo el día con ellos, llevándolos a ruinas, iglesias o pueblos, asegurándose de que comieran y a veces cenaran, y atendiendo todas sus necesidades, todo con la esperanza de recibir una buena propina al final de la visita.
Porque trabajaba para los Barbachanos, Humberto regresaba una y otra vez a Chichén Itzá. En su tiempo libre, mientras sus huéspedes disfrutaban de las comodidades del Mayaland, él regresaba a la cueva.
A principios de septiembre de 1959, Humberto había estado guiando a una pareja de Ft. Lauderdale, Florida. “Al tercer día dijeron que estaban cansados, que ya no querían seguir subiendo [ruinas]", recordó Humberto. “Les dije, ‘¿Por qué no hacemos algo diferente? Vamos bajo tierra.’” Así que los llevó a Balankanché. Les dio una linterna y los dejó explorar mientras él se fue por su cuenta.
“Tomé uno de los pasajes que conocía muy bien, y fui hasta el final,” dijo. “Había estado ahí no sé cuántas cientos de veces.” Esta vez la pared se veía un poco extraña, y en el resplandor de su linterna parecía de un color diferente. Humberto sacó un gran cuchillo que siempre llevaba y comenzó a raspar la pared. “Una sección se cayó, como un pedazo grande de estuco.” Detrás estaba el mismo tipo de mampostería hecha por el hombre que se puede encontrar en cualquiera de las ruinas mayas. Humberto había encontrado un muro secreto.
[CONTINUARÁ]
Si no puedes esperar a la Parte II para saber qué hay detrás del muro secreto, aquí hay un video corto de don Humberto describiendo lo que encontró!
Lo anterior es una expansión de El Hombre Que Poseía una Maravilla del Mundo: La Historia Gringa de Chichén Itzá en México. (c) 2016 Evan J. Albright, republicado con permiso. Fotografía del incensario iluminado en la cámara principal de Balankanché por Bill Drennon. Otras fotografías son del autor, Drennon, Steven Fry, James Fields y de la monografía Balankanché: Throne of the Tiger Priest por E. Wyllys Andrews IV (Nueva Orleans: Middle American Research Institute, Tulane University, 1970).












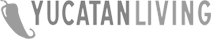
Comments
Will Hunt 9 years ago
Hello,
I'm a journalist based in New York and was wondering if someone from Yucatan Living might help me get in touch with Jose Humberto Gomez. Thank you!
Will
Reply
Silvia Gomez Rodriguez 9 years ago
El Sr. José Humberto Gomez Rodríguez, es mi hermano, con mucho gusto puedo hacer el contacto con usted.
Mi número de telefono celular es 9999100097
Estoy a sus órdenes, será un placer atenderle.
Gracias
Reply
Patt Barrington 10 years ago
You got me with the ending of Part I.
Can't wait for the next!
Reply
(0 to 3 comments)